En un lugar solitario (título original: In a Lonely Place), estrenada en 1950 y dirigida por Nicholas Ray, se construye alrededor de una duda que nunca se disipa del todo: cuando un hombre vive al borde del estallido, entre el ingenio y la violencia, ¿es solo cuestión de tiempo que cruce el límite hacia lo irreparable? Pero, lo que parece una intriga criminal noir es en realidad, como veremos, una excusa para explorar algo más profundo. Basada en la novela homónima de Dorothy B. Hughes, la película fue transformada en gran medida por las intervenciones de Bogart y Ray, quienes querían apartarse del material original para darle al protagonista una personalidad mucho más ambigua y matizada.
Dixon Steele (Humphrey Bogart) es un guionista en decadencia, hastiado de una industria que convierte la creatividad en encargo mecánico. Le ofrecen adaptar una novela mediocre, pero en lugar de leerla, convence a Mildred, la joven del guardarropa de su restaurante habitual, para que se la resuma en su apartamento. Esa misma noche, Mildred es asesinada. Su vecina, Laurel Gray (Gloria Grahame), será quien le proporcione la coartada y, con el tiempo, también el afecto y la estabilidad que él necesita para terminar el guion que podría redimir su carrera. Pero lo que comienza como una alianza creativa y romántica, pronto se convierte en una relación marcada por la sospecha y el miedo.

En el instante previo al estallido, solo los ojos de Dixon quedan iluminados mientras sus manos tiemblan cuando intenta encender un cigarrillo. Una iluminación del género de terror anticipa el impulso violento.
Nicholas Ray, conocido sobre todo por Rebelde sin causa y el western Johnny Guitar, alcanza aquí, según muchos críticos y cineastas contemporáneos, su obra maestra. incluida en el Registro Nacional de Cine (National Film Registry) en 2007 para su conservación en la biblioteca del congreso de Estados Unidos, con el paso de los años ha sido objeto de una profunda revalorización. Hoy se la considera no solo el mejor trabajo de Ray, sino también la interpretación más compleja y vulnerable de Humphrey Bogart, así como una de las películas estadounidenses más lúcidas y adelantadas a su tiempo en el retrato del abuso emocional y la rabia masculina.

El título mismo es una declaración de intenciones. Describe un estado mental, la soledad como lugar interior, como el hogar de impulsos cuestionables que no queremos reconocer y que debemos mantener enjaulados, desde donde el otro siempre es una posible amenaza, aunque exista amor. Aunque fue vendida bajo el eslogan de “la película de suspense de Bogart con final sorpresa”, lo que ofrece va mucho más allá del simple “¿quién mató a la chica del guardarropa?”. Lo que realmente le interesa a esta película, es lo cerca que puede estar cualquiera de ser engullido por ese lugar solitario.

Iluminación e interiores: un reflejo de los personajes
En un lugar solitario es, ante todo, una película de interiores. Salvo contadas escenas en exterior, la acción transcurre casi por completo en apartamentos, en la comisaría o en el club que Dixon frecuenta. Podría parecer una historia sobre Hollywood (su protagonista es un guionista), pero no hay ensayos, rodajes, estudios, ni estrellas: aquíHollywood es una presencia abstracta, casi fantasmal, distinto a lo que muestran sus coetáneas Sunset Boulevard o Eva al desnudo, aunque está sumida en el mismo desencanto. Ray dirige la mirada hacia quienes orbitan en los márgenes del sistema, exiliados que deben recuperar el derecho de entrada; en el caso de Dixon, incluso si eso significa resignarse a adaptar novelas para las masas. Porque, como él mismo sugiere, en Hollywood no existe sacrificio demasiado grande para alcanzar la inmortalidad.
Los espacios que recorre la película no son simples decorados, sino proyecciones de la geografía interior de sus personajes. El apartamento de Dixon, en el mismo complejo que el de Laurel, está situado debajo del de ella. Laurel puede verlo a él, pero él no puede verla a ella; desde el inicio, él está “por debajo” en términos de control emocional y de perspectiva. Sin embargo, a medida que Laurel pasa más tiempo en ese lugar inferior, va adentrándose en un territorio más oscuro, cerrado y antes oculto. El propio apartamento de Dixon tiene su frontera simbólica: el paso entre la entrada y el salón, es donde los personajes se detendrán más de una vez a conversar o a observarlo, como si cruzar ese límite físico equivaliera a internarse en capas más profundas y menos evidentes de su personalidad. No es casual que, en ese mismo umbral, cuando aún apenas lo conoce, Laurel afirme que cree en su inocencia. Igual que en Hollywood, también aquí hay que ganarse el derecho de entrada al interior de un hombre inaccesible como Dixon. Muchas de las conversaciones cruciales ocurren en estos espacios liminales, en umbrales donde los estados de ánimo cambian o en coches en movimiento donde, por ejemplo, el personaje de Bogart percibirá por primera vez lo cerca que parece estar el abandono de Laurel. Lugares de tránsito en los que cada palabra podría inclinar la historia hacia un rumbo distinto.

Ella lo mira desde arriba: la ilusión inicial de control de Laurel sobre un espacio que, poco a poco, la arrastra hacia la oscuridad de Dixon.
El primer encuentro se produce en el patio compartido del complejo, un territorio común y neutral, donde todavía no han penetrado en la intimidad del otro. El desencuentro final, en cambio, ocurre en el salón de ella, junto a una puerta cerrada con llave que oculta las pruebas definitivas de que piensa abandonarlo. Dixon no es un villano absoluto, pero tampoco un héroe redimible; vive en lugares cerrados y en puntos de transición. Es un personaje atrapado en umbrales, siempre a medio camino entre lo que anhela y lo que teme. Parece tener la necesidad de sanar algo, de resolver las cosas. Quiere volver a triunfar, quiere casarse con Laurel, pero algo lo retiene y lo atrapa de nuevo.
La fotografía de Burnett Guffey, futuro ganador del Óscar por De aquí a la eternidad y Bonnie and Clyde, es clave para convertir esos espacios en estados mentales. Trabaja con un blanco y negro denso, saturado, de negros profundos y altos contrastes, donde no se teme dejar zonas del encuadre sumidas en sombra total. Esas áreas de oscuridad acompañan a los momentos de la trama como un muro visual que oprime y crea la sensación de desasosiego constante. Es el claroscuro del noir, pero aquí no se usa únicamente para crear la atmósfera, sino que la luz funciona como barómetro emocional. Cuando hay confianza, el plano respira en grises; cuando aparece la sospecha, los negros se endurecen y devoran el espacio.
Guffey ilumina los rostros con precisión quirúrgica, consciente de que en esta película las miradas dirán más que cualquier línea de diálogo. A Bogart lo esculpe con luz dura y contraluces que afilan los pómulos y recortan la mandíbula, atrapando los ojos en un halo luminoso rodeado de sombra en los momentos en que parece perder el control. Así, mantiene intacto su carisma, pero subraya la amenaza latente. Su mirada en el retrovisor, imagen inicial de la película, es ya una declaración: es el reflejo de un interior oculto, y cuando ese interior parece aflorar, la luz lo inunda. Cuando recrea con morbosa fascinación el asesinato de Mildred, sus ojos brillan mientras el resto del rostro se sumerge en sombra. Dixon afirma haber matado a decenas “en la pantalla”, y el entusiasmo con que describe la violencia sugiere que la ficción ha penetrado en su imaginario hasta difuminar los límites; bajo las circunstancias adecuadas, podría convertirse en realidad. A Gloria Grahame, en cambio, la suaviza con difusión y grises medios más tiernos, en ella reside la posibilidad de salvación para Dixon. Pero cuando la tensión aumenta, la luz que la envuelve se endurece y se vuelve más penetrante, como si el clima emocional contaminara hasta su propia imagen.
La perspectiva narrativa refuerza esta ambigüedad. Con frecuencia no vemos a Dixon de forma directa a través de sus propias acciones, sino filtrado por las reacciones que despierta: el miedo creciente de Laurel, la perplejidad del comisario cuando él no se inmuta ante las fotos brutales del cadáver de Mildred, la tensión de la esposa de su amigo al verlo dramatizar con entusiasmo el asesinato. La cámara se demora en los rostros que lo rodean, como si ni nosotros ni los demás personajes pudiéramos llegar a conocer del todo al verdadero Dixon Steele. Solo queda leerlo, interpretarlo, reaccionar a él, conscientes de que lo que vemos puede no ser la versión completa.
La progresión de un romance noir al revés.
La primera vez que vemos a Dixon Steele, está solo en su coche. Desde ese instante, En un lugar solitario se adentra en un territorio moral sin absolutos. Visualmente encaja en el noir, pero sus arquetipos se resisten a encajar del todo, y esa ambigüedad, junto con su verdad emocional, se convierte en la mayor virtud de la cinta. La película incluso declara abiertamente su interés por la autenticidad emocional: cuando Dixon reflexiona sobre la escritura de guiones, lo hace para criticar su artificio. Explica que una escena de amor solo funciona si transmite verdad, si contiene algo más que amor, si los personajes hacen algo más que repetirse lo mucho que se quieren. Ese comentario actúa como un espejo, una ironía amarga, sobre su relación con Laurel. Ellos se aman, el guion nunca siembra dudas sobre eso, pero cuando el miedo se instala en Laurel, ese sentimiento queda eclipsado.
La violencia de Dixon se nos presenta desde el inicio. De camino a su club habitual, una nimiedad con otro conductor basta para que esté dispuesto a pelear. En pocos minutos, queda claro que es un hombre reactivo, capaz de cruzar límites sin medir las consecuencias. La película insinúa que ha tenido episodios violentos con parejas anteriores y nos muestra cómo golpea incluso a su propio representante, Mel Lippman (Art Smith). Su carrera, estancada, parece herir su ego y alimentar ese temperamento explosivo. Comparte rasgos con el héroe noir dañado; es huraño, mordaz, bebedor, atormentado y cínico, pero a diferencia de aquel, no domina su mundo interior, no es un hombre frio e impenetrable, sino volátil e incandescente, a veces infantil en sus reacciones emocionales.
Sin embargo, sería un error reducirlo solo a su violencia. Dixon es ingenioso, carismático, rápido de mente y talentoso. Incluso Mel, que conoce de sobra sus peores aristas y suele ser el blanco de su furia, no se aparta de él, ni siquiera después de que lo agreda injustificadamente en el club. Hay en Dixon algo especial, una intensidad que no siempre desemboca en violencia, un deseo genuino de encontrar a alguien a quien querer y ser querido, algo que confiesa a Laurel que lleva tiempo buscando, y un temperamento artístico que, según él, es lo que separa a un hombre como él de convertirse en un asesino. Esa mezcla de dureza y vulnerabilidad es lo que atrae y retiene a Laurel al principio, pero también la misma dualidad que, con el tiempo, la empuja a irse. Incluso en sus momentos más oscuros, una vez calmado, parece buscar una forma de redimirse: cuando golpea a un hombre en un arrebato, le envía dinero después; cuando pierde el control, ofrece disculpas. Sus estallidos tienen algo de impulso infantil, como la rabieta de alguien que no sabe manejar la frustración, más que de violencia premeditada. Pero basta un instante de descontrol para que cruce un límite del que no haya vuelta atrás.
Asimismo, Laurel Gray está lejos de ser la femme fatale arquetípica. Gloria Grahame, como ya demostraría también en la excelente Los sobornados de Fritz Lang, aportaba siempre una ternura inesperada a este tipo de papeles. Al principio, la película nos invita a pensar lo contrario: Laurel es independiente, decidida, elegante, dueña de sus emociones, y parece jugar al misterio. Se trata de una mujer con compostura, pero no inaccesible. Sin embargo, es él quien acabará provocando su colapso. Aquí estamos ante una inversión del romance noir tradicional: no hay femme fatale que arrastre al hombre a la perdición, sino un hombre que arrastra a la mujer a su oscuridad interior. Pronto entendemos que Laurel no está ahí para destruir a Dixon, sino que es Dixon quien casi la destruye a ella. No manipula, no seduce por interés personal; cuando dice que se siente atraída simplemente porque le parece interesante, contra nuestras expectativas iniciales, resulta ser verdad. Poco a poco se convierte en algo parecido a su cuidadora: mecanografía las páginas de su guion solo por amor, como ella misma afirma, le prepara el desayuno y le ofrece apoyo constante. Él la define como una mujer distinta, un buen amigo, justo lo que necesita para reencauzar su vida, y por un instante parecen tener un refugio mutuo. El tono entonces se suaviza. El blanco y negro se ilumina, la música se vuelve más cálida, y Dixon escribe como en sus mejores tiempos. Pero ese cambio no tarda en resquebrajarse.
Cuando el comisario advierte a Laurel sobre Dixon, mostrándole fotos de hombres en apariencia corrientes que habían cometido crímenes horribles, le recuerda que cualquiera podría matar. Es un punto de inflexión, ya que cuando Dixon descubre que ella ha hablado con la policía, estalla. Poco después, otro arrebato con un conductor deja claro que es un hombre peligroso, incapaz de ejercer autocontrol. Laurel parece llegar a su límite, y él lo intuye cuando le dice la que quizá sea la frase más célebre de la película: “nací cuando ella me beso, morí cuando me abandono, viví unas semanas mientras me amo”. Quiere incluirla en su guion, pero en realidad está reconociendo que ya sabe que la va a perder. La amenaza del abandono alimenta su espiral destructiva y, a partir de ahí, Dixon deja de ser una figura ambigua para convertirse en una amenaza evidente.

“Nací cuando ella me beso, morí cuando me abandono, viví unas semanas mientras me amo”, posiblemente la frase más recordada de la película.
El miedo ha ocupado el espacio del afecto y Laurel ya no confía en él. Hay una escena construida de forma deliberadamente contraintuitiva que condensa este cambio de tono. Dixon corta un pomelo para el desayuno mientras Laurel lo observa sentada, aún en bata. Él comenta: “Cualquiera que nos viera pensaría que estamos enamorados”, y sin contexto, sería cierto. La luz y la composición transmiten intimidad y rutina doméstica, pero la emoción real es otra. Bajo esa fachada, Laurel tiene miedo, sufre pesadillas, y aunque ha intentado acallar sus dudas, todos a su alrededor coinciden en que hay algo extraño en Dixon.
La relación se vuelve asfixiante. Dixon, que teme profundamente el abandono, intenta desesperadamente restablecer el control. Le propone matrimonio para retenerla, intercepta sus llamadas y no se separa de ella. Laurel empieza a planear su marcha en secreto, pero incluso en su huida siente la necesidad de proteger sus emociones: le deja todo el guion mecanografiado, como si amortiguarle el golpe fuera más importante que su propia seguridad. Es la prueba de hasta qué punto vive atrapada; incluso en peligro, el bienestar emocional del agresor sigue siendo prioridad, como si tuviera una obligación moral de dejarlo todo atado antes de poder liberarse. El contexto refuerza esta idea. Mel, más preocupado por Dixon que por ella, le aconseja que no lo deje así, que espere “a que le pase algo bueno” y que lo acepte tal cual es. Porque Dixon, además de ser un hombre violento, muestra una inmadurez emocional casi infantil: sus ataques de ira se asemejan a rabietas, se abalanza sin pensar, lanza objetos, cambia de expresión bruscamente ante la frustración. Bogart refleja con maestría a ese hombre incapaz de tolerar el rechazo, atrapado entre el miedo y la furia, reaccionando como un niño asustado. Su representante parece convencido de que debe protegerlo como a tal, tratando sus ánimos con cuidado. Pero esa disonancia entre sus comportamientos y la madurez que se espera de un hombre adulto es, al mismo tiempo, profundamente chocante y peligrosa.

Luz suave y grises controlados que convierten a Laurel en punto de calma visual y emocional dentro del plano.
En este tramo final, la tensión nos traslada al género del terror psicológico. Cada vez que Dixon aparece junto a Laurel, el espectador siente la urgencia de que ella tenga espacio para irse. El clímax llega cuando él, en su apartamento, contesta una llamada y se entera de que ella tenía un vuelo a Nueva York. Se le iluminan solo los ojos, las manos le tiemblan; es casi una escena de terror. Como cuando narró el posible asesinato de Mildred, entra en trance y se abalanza sobre Laurel. Ella promete casarse para calmarlo, pero solo el timbre del teléfono lo interrumpe. La llamada trae la noticia de que el novio de Mildred, que también parecía un hombre normal, ha confesado. Laurel dice entonces: “Eso habría significado mucho para nosotros… hoy ya no importa. No importa en absoluto”, y entendemos que la verdadera salvación no ha sido limpiar el nombre de Dixon, sino que la llamada llegara después de que ella hubiera presenciado esa parte de él, sino quizás se hubiera quedado y la próxima vez, podría haber sufrido el mismo destino que Mildred.
La película termina con él marchándose del apartamento y ella observando su partida, de nuevo en un umbral, el de su puerta, esta vez un punto intermedio entre lo que fue y lo que ya no será. Dixon no ha conseguido redimirse, y la relación ha fracasado, porque una historia de amor, al igual que una buena escena en un guion, necesita algo además de amor.
La relación entre Dixon y Laurel sigue con inquietante precisión el patrón de muchas relaciones abusivas. Antes de En un lugar solitario, ya había películas que mostraban vínculos con elementos de control y violencia, pero pocas lo hacían siguiendo tan de cerca la progresión psicológica. Todo comienza con un inicio seductor, cargado de intensidad emocional y una ilusión de seguridad. Poco a poco, esa intensidad se transforma en vigilancia: él controla sus movimientos, intercepta llamadas, la aísla. El espacio compartido se convierte en una jaula, y cada estallido de ira deja más claro que el afecto está contaminado por el miedo. El desenlace, con la amenaza física explícita, es la culminación lógica de ese ciclo. En una época en la que la violencia doméstica solía ocultarse o minimizarse en pantalla, la película expone con crudeza esa escalada, y Nicholas Ray no dicta lo que debemos sentir: no juzga abiertamente, sino que establece realidades, dejando que el espectador las enfrente y dialogue con ellas por sí mismo.

La amenaza física se materializa en un clímax que rompe con la discreción habitual del cine de la época, mostrando sin filtros la violencia doméstica y dejando al espectador la tarea incómoda de procesarla
Detrás de la cámara
En un lugar solitario se rodó en un Hollywood cuya fachada deslumbrante empezaba a agrietarse, y el cine comenzaba a permitirse reflejar ese desencanto. Nicholas Ray filmó la historia en pleno naufragio sentimental con su esposa y protagonista, Gloria Grahame. Su matrimonio estaba tan deteriorado que el estudio redactó un contrato surrealista: él solo podía hablarle durante las horas de rodaje y ella no podía interrumpir la filmación por asuntos personales. Ray, temiendo que todo se viniera abajo, llegó a mudarse al set de rodaje. Igual que Laurel y Dixon, siguieron compartiendo espacio cuando la intimidad ya estaba rota. En pantalla, Grahame proyecta independencia, misterio y ternura; fuera de ella, intentaba mantener el equilibrio en un matrimonio que se caía a pedazos, y esa tensión se cuela en cada mirada y en cada frase que parece medir antes de pronunciar.
Bogart llegó como el rey del noir y liberado de las ataduras del star system. En este caso también producía, a través de su propia compañía, Santana Productions, pero aquí, junto a Ray, se propuso desmontar su propia leyenda: mostrar al hombre duro sin el aura romántica, reflejar la inseguridad, la rabia y hasta la emocionalidad infantil. El Dixon Steele de esta película sigue siendo magnético y reconocible para el público que había visto Casablanca o El halcón maltés, pero sin el filtro que antes lo mantenía ensalzado.
Todo esto se rodó bajo la sombra de la caza de brujas del Comité de Actividades Antiamericanas. El miedo a ser llamado a declarar estaba en el aire; bastaba una acusación para destruir carreras, y la misma paranoia que recorre a Dixon, donde la sospecha pesa tanto como la prueba, impregnaba Hollywood. Algunos colaboradores de Ray ya habían sido señalados o trabajaban bajo pseudónimo. Incluso Art Smith, el paciente Mel Lippman, formó parte de la lista negra y no volvió a trabajar en cine.
Por eso, sin decirlo abiertamente, esta historia también es un retrato de aquel Hollywood: un lugar donde las relaciones, igual que las carreras, eran frágiles, y podían quedar arrasadas por un rumor o un impulso mal calculado.
Otros análisis de películas como: SEVEN, ANATOMÍA DE UNA CAÍDA. TRAINING DAY




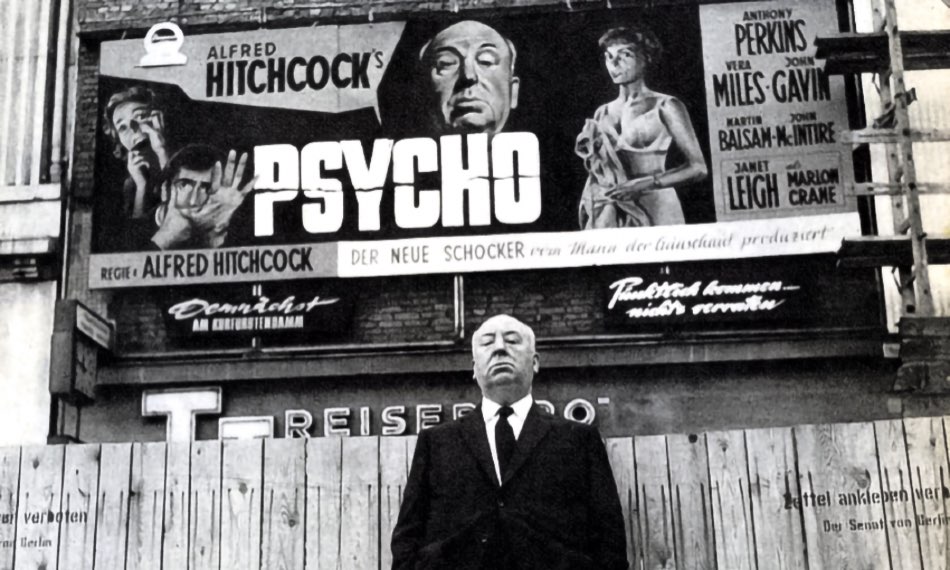

Debe estar conectado para enviar un comentario.